Corrían días felices en la Costa Brava, en cuyos hoteles y chiringuitos andaban de copas Yul Brynner y John Wayne mientras Dalí pintaba a La Chunga y montaba en Figueras corridas con buitres y elefantes para solaz de payeses y de una burguesía barcelonesa cuya ciudad era la primera de España en oferta de festejos taurinos. Por allí, mientras al otro lado de la frontera rasgueaba su guitarra Manitas de Plata y cantaba en las fiestas de los señoritos José Reyes, padre de los Gipsy Kings, ya vendía cortes de traje Peret, entre bolo y bolo acompañando a La Camboria, antes de ocuparse del casting de Los Tarantos de Rovira Beleta y convertirse en la gran estrella de la rumba catalana tras su paso, en Madrid, por El Duende de Gitanillo de Triana, frecuentado por Alain Delon, Deborah Kerr o Carlos Arruza.
A mí, la revisión de tantas imágenes de aquella época en el documental Peret, yo soy la rumba, de Paloma Zapata, me ha suscitado un subidón de nostalgia de lo no vivido, pues, aunque en esos años uno no era ni adolescente, alberga las vivencias necesarias para evocar cómo, en el último tramo del franquismo y los primeros años de la democracia, y dejando aparte valoraciones de político orden que me dan igual, la sociedad era mucho más normal que la de ahora. Si en el colegio te servían un filete de pollo, era de pollo. El concurso de Miss Universo lo ganaba una mujer. A nadie se le pasaba por la cabeza que jugar a la oca constituyera una ofensa a las aves palmípedas o que éstas debieran ser legalmente consideradas miembros de tu familia. Y en la tele salían Cortázar, Dalí y Borges y echaban obras de Casona, Chéjov, Jardiel y Miller. Quien quería otra cosa, como estar al día sobre violadores, psicópatas, pederastas y sus víctimas, pues iba al quiosco y compraba El Caso. Sobre aquel caldo de cultivo triunfó Pedro Pubill Calaf.
Hoy, si Pedro Pubill Calaf tuviera treinta años y ya fuera Peret, estaría sin galas. Su proyección pública consistiría en participar como jurado en concursos de televisión donde actúan no artistas, sino aspirantes a futuros jurados, a su vez ayunos de contratos. Y es que, ya talludita una generación criada sin haber comprado jamás un libro, una revista o un disco ni haber pagado jamás una entrada de teatro, toros o concierto, el arte ha quedado reducido a una cosa como para gente mayor. A la vuelta de pocos años, será una rareza frecuentada sólo por excéntricos. Baste constatar que este documental sobre una estrella de la música española -que clausuró hace poco el Festival Internacional In-Edit de la Ciudad Condal- ha debido financiarse en parte mediante una campaña de crowfunding, elocuente evidencia de lo muy dudosa que resulta hoy la existencia de una industria del cine, del libro o del disco dignas de tal nombre o, cuando menos, remotamente parecidas a las que hace sólo unos pocos años conocimos.
Tomas en blanco y negro aparte, el documental, cuyo ritmo narrativo nos ha encantado, refresca nuestra memoria sobre la definición ya dada en su día por el propio Peret acerca del origen de la rumba catalana brotada entre los gitanos del Raval barcelonés -en bares como El Salchichón, de la calle de la Cera- y otros enclaves de la zona: un combinado de Elvis más Pérez Prado -o rock más mambo- pasados por la semántica y los acentos flamencos propios del gitano. Uno de los músicos de Peret, Petitet, el niño del primer anuncio televisivo de Nocilla, añade en una entrevista reciente que, mientras la rumba flamenca va por tangos, la de los gitanos catalanes se inclina más hacia las cadencias del cante de Levante. A todo ello han de sumarse un innato sentido del ritmo y del espectáculo y el carisma, esa impronta de estrella, ese aura con la que se nace y de la que podía presumir Peret, animal escénico que asombró en el Midem de Cannes, el Palladium de Londres, la BBC y el Show de Tom Jones en virtud del entusiasmo y frenesí que era capaz de inocular al público con sólo una guitarra y dos palmeros.
Hay que decir, además, sobre todo porque casi nunca se dice, que a Peret la guitarra le sonaba a gloria. Y que tanto él como sus acompañantes rebosaban elegancia y clase. Y que, como subraya el taxista que abre la película, poseía un olfato privilegiado para dilucidar qué melodía podía -y cuál no- pulsar la fibra sensible de la gente. En aquel gitano autodidacta en tantas cosas confluyeron, en fin, cualidades no muy frecuentes y que, arracimadas en una sola gavilla, actuaron como fulminante de una verdadera bomba musical.
Elaborado a base de recuerdos de la familia y de testimonios grabados en su día por su protagonista, que conforman un excelente y conmovedor atisbo íntimo y tienen mucho de testamento y de mensaje desde el trasmundo, por el documental desfilan Andreu Buenafuente como narrador y la hija y nietos de Peret, más La Chana, Justo Molinero, Miliu Calabuch, Petitet, Chacho o Peret Reyes (la mitad de Chipén, hoy al frente de Papawa y que sigue subiéndose los fines de semana, en el Raval, al escenario del Tío Carlos). En él, insistimos, nos asomamos a los trasfondos no sólo de un género musical, sino también de una época que muchos tildarán de más dura o más ingenua que la actual en ciertos aspectos, pero que, a nuestro modo de ver, era -precisamente por eso, por su dureza e ingenuidad en mayores dosis- mucho más auténtica que la presente y que, en el ámbito cultural, no acusaba las carencias que ésta. A tal escollo ha de enfrentarse una película a la que, en circunstancias normales y por su calidad, debiera esperar un sensacional recorrido y ante la que, como cinéfilos y admiradores de la rumba de los gitanos barceloneses, no podemos sino quitarnos el sombrero. El público, que en tiempos fue sabio, no se la debe perder.
Foto de Paco Manzano.



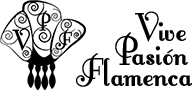




No Responses to “Habla Peret”