En julio de 1991, mientras Camarón formaba el taco en la ciudad suiza de Montreux con Tomatito rasgueando las cuerdas a su izquierda, el comandante Ahmed Shah Masud – ¡El León del Pandshir!- hacía correr a las tropas rusas en desbandada hacia la frontera soviética. Hoy, Washington está procediendo a la retirada de las suyas de Afghanistán… ¡Las vueltas que el mundo da! Yeltsin era una figura en ascenso. Fue el año de la filmación de la paliza propinada por agentes de policía al taxista negro Rodney King, desencadenante de una oleada de disturbios raciales por todo Estados Unidos. Y el del asesinato de Rajiv Gandhi. Vivían entonces Miles Davis y Ray Charles, anunciados también en aquella edición del célebre festival de jazz. Se acababa de disolver el Pacto de Varsovia. Y menos de una semana después de aquel concierto flamenco a orillas del lago Leman tuvo lugar un eclipse total de sol, acaso augurador de que el sueño no iba a cobrar cuerpo. Porque aquella inclusión -el mismo día en que se inauguraba en Santiago de Chile la Copa de América– de Camarón de la Isla en una cita pensada para los grandes del jazz, en una época en que la presencia en esas programaciones de artistas de otros géneros no era tan frecuente como hoy, quería ser el primer paso de una estrategia de Pino Sagliocco conducente a dotar al genio del cante gitano de una proyección internacional que, al margen del prestigio de que gozaba entre muchas grandes figuras de la escena mundial, le era esquiva. Había actuado en Nueva York, pero en un concierto montado en la Casa de España un poco de aquella manera. También había triunfado en el Cirque d´Hiver de París, mas sin que aquello tuviera continuidad debido a la ausencia junto a él de un equipo de profesionales de visión amplia que supiera sacar partido al acontecimiento.
Ahora, de la mano de Universal Music y en un álbum que incluye tanto el disco compacto como el dvd, ha salido por primera vez a la venta aquel recital y su visionado me ha dejado literalmente conmocionado. La calidad de las imágenes producidas por Quincy Jones, Claude Nobs -fundador y director del Festival de Jazz de Montreux– y Pino Sagliocco es tan buena que me parecía estar asistiendo de nuevo a un concierto de José, estar ahí, sentado en una de las primeras filas, con ese hormiguillo que me recorría el vientre cada vez que él actuaba, reviviendo ese ambiente de expectación previo al éxtasis de sus recitales en el San Juan Evangelista o en aquellos baños de masas del Palacio de los Deportes que décadas antes, cuando allí se alzaba la plaza de toros, fuera escenario de los quites de la mariposa de Marcial, las verónicas de Joaquín Cagancho y los dos rabos cortados por Belmonte. Allí vivimos las apoteosis de Camarón, con teloneros de la enjundia de La Susi o La Paquera, ésta con aquel volcánico eco suyo que le permitía, sin necesidad de micro, hacer temblar las estructuras metálicas del gigantesco recinto… He sentido, en fin, como si, después de decidir Joselín volver pa´ Madrid convenciendo de hacer lo mismo a Ketama, hubiera vuelto también José Monge Cruz y, después del concierto, tocara dejarse caer por Candela a tomar una copa con los amigos. O como si, igual que en una de aquellas noches, camino del periódico, fuera dentro de un rato a entrar en un bar con el cierre metálico medio bajado a comprar tabaco y, para mi sorpresa, encontrarme allí picando algo, los dos solos, nada menos que a Camarón y a Curro Romero. Recuerdos, en fin, que se agolpan y emergen desde el lecho marino de la juventud bebida a tragos despaciosos.
Un cuarto de siglo ha transcurrido desde aquel evento en Montreux y, viendo ahí a José, con la edad de entonces, reparando de nuevo en sus despaciosos ademanes, en aquella mirada suya con tantos mundos detrás, conmoviéndome de nuevo al verle extraer auríferas vetas donde parecía que no había fruto, escuchando de nuevo el runrún de la concurrencia, he sentido, en fin, como si también yo tuviera veinticinco años menos. Y, modestia aparte, me ha servido para darme cuenta, si es que alguna duda tuviera, que creo que no, de que todo cuando en aquellos años escribí sobre él… no era sino la pura verdad.
Para quienes no vivieron aquellos años de reinado suyo en el cante y están en ese sentido vírgenes de nostalgia, Camarón de la Isla y Tomatito. Montreux, 1991 va a suponer una revelación, la constatación de por qué, pese al correr de los años, sigue brillando ahí, en lo alto y en el centro del alma flamenca, una luminaria inextinguible que proporciona alimento artístico y ético a los cultores del duende de lo hondo. Sólo la belleza de cada falseta de Tomatito y la elegancia con que José dice cada letra podrían inspirar un artículo. Y es que Camarón acertó a imprimir, por ejemplo, de una extraña, plateada y estremecedora belleza a los cantes de Levante, estilos de exquisito recamado ya desde el culto que les rindiera Porrina, pero que han quedado marcados para siempre y de indeleble modo por los acentos y cadencias con que él los rebozó. El taranto, la minera, la taranta… no se entienden ya sin Camarón. Él y Tomatito obran en Montreux, con sólo dos letras por ahí, el milagro de sumergirnos en un universo inquietante, el del otro lado del espejo. Y hay una letra por tangos –Santitos del día…- que apenas durará cuatro segundos y en la que queda compendiada y aurificada para los restos toda la esencia de cuanto el cante gitano atesora de compás, sentimiento y feeling. Mientras la URSS se resquebrajaba, los fandangos se disolvían como azúcar quemado en el paladar reverberante de un Camarón que, seguido en el empeño por las yemas de Tomatito, perseveraba en recordar que torres más altas cayeron y lo mucho que se puede aprender del diálogo entre la suerte y la inteligencia. Otros melismas salidos aquella noche de sus labios llegan ahora a nuestros oídos con un eco como tristemente premonitorio de lo que su enfermedad y muerte iban a venir a cercenar.
Camarón, en fin, ya no está aquí, pero aquí sigue, como parece propio de quien, con ese cante que le electrizaba los rizos del pelo, tantas veces lograra sumirnos en ese instante eterno de la metafísica hindú donde no hay ni antes, ni después y el duende y tu edad y el estremecimiento quedan como congelados en un indefinible dinamismo que nada de cuanto el mundo conlleva de prosaico es capaz de alterar. ¿Se fue? ¿No se fue? El sacrificio por él oficiado en el altar improvisado de Montreux viene a sentenciar que ni se fue ni se irá, mostrándonoslo como sosteniendo en alto un griálico cáliz y vivo como perenne hoja, eternamente verde, en el santuario de nuestro corazón.
Tome asiento, pulse open, introduzca el disco, dé al play y abra bien ojos y oídos para no perderse nada de cuanto el mundo de Narnia, traducido por la garganta de un gitano de la Isla de San Fernando, atesora como abono para los campos inmortales del alma.




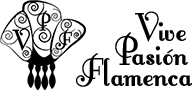



No Responses to “Montreux, 1991”