Escritor de autenticidad y amor propio artístico rayanos en lo suicida y hombre de Estado cuya presciencia y otras dotes se perdieron por su envidia o miopía todos los gobiernos de la Tierra, Juan Maya -todavía me parece oír sus filípicas- solía quejarse acodado en las barras del Madrid de los Austrias y el Barrio de las Letras de que en ellas no se sirvieran zorzales como tapa. Durante años creí que el zorzal sería un ave mitológica al estilo del roc y otras que salen en los relatos de Simbad y demás episodios de Las Mil y Una Noches, o creada por él para poblar sus cuentos… hasta que llegué a Extremadura, claro, y ayer, en Jerez de los Caballeros, al lado de la iglesia de San Miguel, degusté por primera vez este exquisito plato de pajaritos sazonados con una salsa de vino tinto y laurel. ¡Zorzales! ¡Al fin! Desde luego, lo sentí como el preludio de algo.
¿De qué? Por descontado que de alguna clase de adviento. No en vano estábamos justamente plantando el primer pie en el otoño, para celebrar cuya llegada difundía la peña flamenca Pérez de Guzmán, en sus carteles y junto a la solemne guitarra de Juan Vargas, el nombre de David de Jacoba, triunfador reciente en la Bienal Off, es decir, en la contra-Bienal programada en Sevilla por Tobalo y El Perla. Por eso estábamos allí, de hecho: por el concierto y sin perder en ningún momento de vista que el otoño no es más que el esfuerzo final emprendido por la luz para ocultarse por entero, pero sin otro propósito que el de resurgir con más vigor en el Solsticio. Y, en perfecta consonancia con las fechas, vino a suceder que asistimos a un recital de cante gitano de los que suponen no ya un cambio de estación, sino un completo viraje de rumbo para quien conoce la fortuna de encontrarse presente en una efeméride así.
Y es que la vida es, a veces, extraña. Mientras cantaba David de Jacoba por siguiriyas y le acompañaba Juan Vargas con ese enjundioso aplomo con que pasea por el diapasón y que hace que se nos aceleren las pulsaciones cardíacas en vez de adormecérsenos, hacía rato que nos reconocíamos ganados por una patente sensación de irrealidad o quién sabe si, por contra, de Realidad con mayúsculas, pues nos veíamos inmersos en un recital que, por los incesantes momentos de duende que lo empaparon y el empaque rigurosamente hondo con que cada pieza cobró fondo y forma, presentaba los clarísimos rasgos de un acontecimiento histórico con toda la barba y que, como tal, debería por lógica estar teniendo lugar en el Madison Square Garden, la Olympia de París o, cuando menos, el Teatro Español de Madrid, pero que estaba implosionando, sin embargo, en una pequeña localidad, ante unas docenas de aficionados y sin eco mediático alguno, es decir: casi en secreto, porque, si no llego a aparecer yo por allí, no lo cuenta nadie.
De ahí que hayamos de repetir o recalcar eso de que la vida es o parece ser, a veces, un extraño asunto. En otras ocasiones les he contado sobre David de Jacoba, en particular a propósito del tremendo alboroto que formara en el Tres Reyes de Pamplona, en el Flamenco On Fire del año pasado, cuando, electrizado por su eco, el público se sintió impulsado a saltar seis o siete veces del asiento, pero hoy he de decir que, volviendo la vista atrás, difícilmente viene a mi memoria un recital en el que eso que llamamos el duende fluyera con la tamaña generosidad, la constancia y el apabullante hervor como lo hizo en el de Jerez de los Caballeros. La garganta y el corazón puestos en liza por el cantaor para estremecerse y estremecernos parecían verdaderamente inagotables. La guitarra en ningún momento le fue a la zaga en esa temeraria galopada por cordilleras que exigían auténtica inspiración -es decir, ayuda de otro mundo- para ser salvadas por montura y jinete o por estos dos zorzales transmutados en águilas. Yo no sé, en fin, si me ha tocado disfrutar con anterioridad de un recital en que el cantaor se sacara de la caja torácica ocho palos -Levante, alegrías, tientos-tangos, fandangos, soleá, malagueña, siguiriyas y bulerías- y me extrajera cosa de quince olés en cada uno, sin contar los que, por un cierto pudor, hube de reprimir.
El caso es que de Jerez de los Caballeros, aparte de hincar por primera vez el diente a los zorzales, salgo con la nítida, ardiente, por supuesto que templaria y, ante todo, imborrable impresión de haber sido partícipe de una velada con categoría de cruce de caminos, de antes y después, de Columnas de Hércules más allá de cuya sombra aguarda lo ignoto y de jalón, en fin, de suma trascendencia futura en el devenir del arte flamenco, porque no sé explicar de otro modo las emociones vividas. Y digo trascendencia futura porque, aunque el flamenco hoy, el día después de lo de Jerez de los Caballeros, parezca que sigue donde se encontraba, les puedo asegurar que eso no es así de ningún modo. Sólo han pasado unas horas y el cambio de estación y de rumbo aún no se percibe, pero… ya se notará.
No es esta la primera vez que los golpes de timón necesarios para la refundación de un arte, un imperio o una fe se producen fuera de la vista y advertencia de todos, salvo de unos pocos pastores o Reyes Magos que aciertan a pasar por allí. Así ha vuelto a ocurrir, diría yo, de la mano de David de Jacoba y Juan Vargas. Y es que, cuando estábamos ya a punto de arrojar la toalla, los zorzales ha resultado que existen. Y a su guiso, no se olvide, le son consustanciales los laureles.
Foto de Archivo de VPF Carmen Fernández – Enríquez.




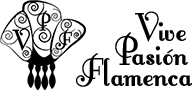



No Responses to “Cambio de Época”